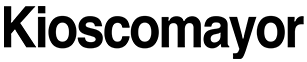Machincuepas
Rosario Segura
Martes 13 de enero de 2026
La bala que estrenó el año
Algo muy importante en el pueblo siempre fueron las fiestas.
Las de cumpleaños se celebraban en familia, sin demasiada alharaca. En cambio, las fiestas religiosas católicas convocaban a todos los fieles —que eran la mayoría—, como la del trece de mayo, cuando hasta el arzobispo llegaba con toda su parafernalia a oficiar misa.
La grey se congregaba devota y emocionada para recibir la bendición de manos del santo padre, y hasta aquellos que nunca se paraban en la iglesia, ese día, recién bañados y estrenando ropa, ocupaban las primeras filas como si fueran los más cumplidos.
Las fiestas de los protestantes —o aleluyas, como los llamaban despectivamente en el pueblo— no eran tan lucidoras. Ahí, solitos, cantaban, oraban y comían bajo el árbol donde decían que se aparecía la mujer, al costado de su capilla. Nada de música ruidosa ni visitas importantes.
Pero las fiestas que mejor se ponían eran las de diciembre, especialmente las velaciones a la Guadalupana. Aquello sí que era fiesta de verdad: desde rezos interminables hasta la amanecida, porque la velación empezaba la noche anterior y se prolongaba hasta el día siguiente, cuando, después del desayuno con menudo, los borrachos se retiraban a descansar la mona. A las velaciones acudían chicos y grandes, incluso los mayorcitos; no así al baile de Año Nuevo. A ese evento asistían las parejas de novios o casados, los y las solteras que andaban en busca de emparejarse, y los suegros, que entre baile y baile vigilaban de reojo a las hijas casaderas.
Fue en una de esas fiestas de Año Nuevo cuando el Visco Acuña estuvo a punto de perder la pierna. Eran tiempos en que el arma cortita no podía faltar en la cintura de un hombre que se dijera bragado y poderoso, y el Visco, orgulloso como pocos, llevaba la suya bien fajada.
Aquella noche llegó al baile acompañado de su mujer y de sus dos hijas, ambas ya en edad de merecer. Caminaba por la pista con aire satisfecho, saludando a conocidos, sacando a bailar a la esposa de vez en cuando y cuidando que nadie se propasara con las muchachas. Entre pieza y pieza, el alcohol hacía lo suyo, aflojándole los sentidos y alegrándole de más el cuerpo.
Fue justo cuando se animó a salir a la pista a bailar que ocurrió la desgracia. Al girar con torpeza, quizá por un empujón o por lo mal asegurada que llevaba el arma, la pistola se disparó. La bala fue a incrustarse en medio de los muslos y, mientras la música seguía sonando y la gente zapateaba, la sangre comenzó a correrle pierna abajo. El Visco, poco menos que alcoholizado, no sintió nada al principio; seguía bailando como si nada, ajeno al hilo rojo que marcaba el ritmo junto con la música.
Todo habría pasado inadvertido si no fuera porque alguien, al mirar al suelo, dio la voz de alarma. En ese mismo instante comenzaron los gritos y la corrediza, pues el disparo coincidió con los balazos al aire que anunciaban la llegada del Año Nuevo. En medio del ruido y la confusión, el Visco, víctima del susto y la desesperación, cayó de bruces en la pista.
Su mujer clamaba por un médico mientras las hijas lloraban sin entender del todo qué estaba pasando. Entre cuatro personas lograron levantarlo y llevarlo como pudieron al consultorio más cercano, que resultó ser el del médico partero del pueblo. A falta de cirujanos, aquel hombre, con sus conocimientos de traer chamacos al mundo, hurgó con cuidado y, para asombro de todos, logró sacar el casquillo de bala que el Visco había estrenado con el año nuevo.
El Visco Acuña no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Caminó durante meses con un bastón que no necesitaba del todo, pero que usaba más por orgullo herido que por verdadera debilidad. La bala no le había quitado el paso, pero sí algo del brío. Al sentarse, acomodaba el cuerpo con cuidado, como si temiera que el recuerdo del plomo todavía le rondara por dentro.
En el pueblo, el suceso se volvió tema obligado. Cada quien contaba la historia a su manera: que si la bala había entrado más arriba, que si el Visco no debió llevar arma al baile, que si fue castigo divino por andar presumiendo poder. Los más exagerados juraban que la sangre había llegado hasta la puerta de la capilla, y no faltó quien asegurara que el disparo fue señal de mal augurio para el año que comenzaba.
Las hijas del Visco resintieron el episodio de inmediato. Antes del accidente, más de un muchacho se animaba a sacarlas a bailar; después, nadie quería problemas. El Visco se volvió más desconfiado y no quitaba ojo de encima cuando algún joven se les acercaba. Decían que la bala le había entrado a él, pero el susto se le había quedado a toda la familia.
También cambiaron los bailes. Para la siguiente fiesta grande, el comisario pasó avisando que no se permitirían armas en el salón. Algunos se rieron, otros se ofendieron, porque ¿cómo iba un hombre a dejar la pistola en la casa? Aun así, más de uno obedeció, no tanto por respeto a la autoridad, sino por miedo a cargar con una vergüenza parecida.
El médico partero ganó fama desde entonces. Lo buscaban no solo para partos, sino para cualquier malestar. “Si pudo sacar una bala, puede con esto”, decían. Él asentía, aunque sabía que aquella noche había sido más cosa de suerte que de ciencia.
Con el tiempo, el incidente se volvió referencia obligada. Cuando alguien bebía de más, le advertían que no fuera a salirle como al Visco en Año Nuevo. Cuando tronaban cohetes o balazos al aire, más de uno se llevaba la mano a las piernas, por pura superstición. Y cada diciembre, al acercarse las velaciones y el baile, alguien recordaba la historia, como si nombrarla fuera una forma de evitar que se repitiera.
El Visco siguió asistiendo a las fiestas, pero ya no bailaba. Se quedaba recargado en un poste, observando en silencio, con la mano lejos de la cintura. Aprendió, a fuerza de plomo y vergüenza, que no todo lo que se presume da respeto y que, a veces, el poder se dispara solo, sin que nadie lo provoque.
Y así, en el pueblo, aquella bala no solo marcó una pierna, sino una época. Desde entonces, cada Año Nuevo llegaba con música, cohetes y rezos, pero también con un recuerdo que nadie quería volver a estrenar.