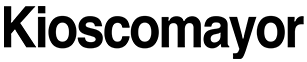Machincuepas
Rosario Segura
Lunes 15 de diciembre de 2025
Vidas a Medio Remiendo
En mi pueblo, donde las calles se vuelven ríos de polvo en marzo y zoquetales en agosto, llegó un día una mujer que caminaba como quien arrastra toda una vida sobre los hombros. Era Doña Nachita, aunque nadie la llamó así al principio. Llegó sin anunciarse, con pasos lentos y doloridos, acompañada de un muchacho flaco como vara de naranjo, tan alto que daba sombra sin querer.
Ambos aparecieron una mañana nublada, cuando los gallos todavía no habían decidido si cantar o dormir otro rato.
Venían por el rumbo del arroyón, sin prisa, pero sin descanso, con un rebozo desteñido y una maleta que sonaba a cascabeles de víbora cada vez que la arrastraban. El muchacho cargaba un costal viejo y una botella envuelta en periódico, como si fuera lo más valioso que tenía. Nadie les preguntó de dónde venían.
En los pueblos se aprende que hay cosas que se adivinan y otras que es mejor no escarbar.
El comisario, que era hombre de alma grande y barriga aún más grande, los vio sentarse en la sombra del mezquite de la plaza. Doña Nachita se frotaba las manos hinchadas por la artritis y el muchacho la miraba como esperando instrucciones.
—¿Andan buscando a alguien? —preguntó el comisario, con esa voz que siempre sonaba como si estuviera sonriendo.
La mujer negó con la cabeza.
—Nomás buscando un rinconcito donde caer —dijo.
Y el comisario, que no sabía negar nada, les ofreció la casita abandonada al lado del changarro de las Redes y la casa era de los Cuén aunque ellos vivían desde hacía muchos años en San Francisco, California, bien instalados y mandando dólares a los parientes que quedaban en el pueblo.
Esa misma tarde, las mujeres del pueblo hicieron lo que mejor saben hacer: organizarse sin que nadie se los pida. Llegaron con escobas, baldes de agua, trapos, cartones, ollas que ya no les servían, un catre medio vencido y un par de sillas que, juntas, parecían hermanas que no se hablan.
Cuando terminaron, la casa quedó presentable. No bonita, porque eso sería mucho pedir, pero sí digna. Para Doña Nachita, aquello fue un milagro. Se acomodó en la silla que cojeaba, suspiró hondo y dijo:
—Dios se los pague. Así sea dijeron todos aceptando la bendición de la anciana, persignándose rápidamente.
El muchacho, en cambio, se quedó parado en la puerta, mirando todo con una timidez que casi daba ternura.
Tenía el cabello largo, amarillento, siempre sucio, y le caía sobre la mitad del rostro. Lo poco que se alcanzaba a ver dejaba intuir un ojo que alguna vez fue azul o verde. A veces, cuando sonreía —que eran pocas— dejaba ver una boca desdentada, dos dientes valientes que aún resistían, deteniendo la baba que se le escurría como hilo de araña hasta el pecho.
Al no saber su nombre a alguien se le ocurrió llamarlo El Pollo, quizá por lo flaco y desgarbado. Y como sucede con los apodos que funcionan, se le quedó para siempre. Incluso su madre terminó llamándolo así.
Desde que llegaron, el pueblo empezó a cuidarlos como a una familia que se adopta sin pensarlo. Las vecinas se turnaban para llevarle comida a Doña Nachita: un plato de lentejas, tortillas recién hechas, atole, frijoles caldudos, sopa de fideo que rendía más con agua que con tomate. Nada faltaba del todo, aunque nada sobraba.
Doña Nachita no hablaba mucho, pero era agradecida. Siempre decía “que Dios se los multiplique”, y uno sentía que con eso ya había pagado todo.
El Pollo, por su parte, tenía días buenos y días malos.
Los buenos eran raros. Los malos, frecuentes.
Cuando estaba sobrio, se transformaba: barría patios, cargaba agua, ayudaba a regar plantas, hacía mandados para la maestra, para el cura, para quien se lo pidiera. Tenía una nobleza simple, de esas que no presumen.
Podía pasar horas acariciando a los perros callejeros o jugando con los chamacos, proyectando la sombra de sus manos a las paredes para hacer figuritas o enseñándoles a silbar con dos dedos entre los labios.
Pero cuando estaba borracho —y eso era casi siempre— se hacía uno con el suelo. Se le podía encontrar tirado junto a la tienda de la Rosita, dormido en la banca de la plaza, sentado en la banqueta murmurando cosas que nadie entendía. La botella era su compañera. Nadie sabía cómo conseguía alcohol; algunos sospechaban que lo fiaban por lástima, otros que él mismo lo fabricaba con lo que encontraba.
En el pueblo jamás se le tuvo miedo. Pena, sí; ternura también; pero miedo, nunca.
Con el tiempo y la convivencia llegó la costumbre de quererlos. Porque así pasa en los pueblos: uno termina queriendo incluso a los que llegaron tarde a la vida.
En temporada de lluvias, los hombres le arreglaban el techo a la casita de Doña Nachita. En invierno, las mujeres les llevaban cobijas. Y cuando El Pollo se ponía tan borracho que caía con la cara en la tierra, siempre había alguien que lo levantaba, lo llevaba cargado hasta su casa y lo acostaba como a un niño que se durmió antes de tiempo.
Una vez, unos forasteros que bajaron del tren se burlaron de él. Le dijeron cosas feas, lo empujaron. Pero el pueblo no tardó ni medio minuto en aparecer. Don Manuel salió con su machete en la mano, el comisario con su tono firme, y las mujeres con el puro mirar que pone quieto a cualquiera. Los forasteros se fueron como habían venido: sin entender por qué un montón de gente defendía a un borracho.
—Es que es nuestro —dijo la maestra, como si eso explicara todo. Y lo explicaba.
La pobreza en que vivían Doña Nachita y El Pollo no era novedad para nadie. La casa seguía siendo humilde, con paredes sin enjarrar y un techo que resistía porque ya había acumulado tanta miseria que hasta se había acostumbrado a ella. La ropa de ambos era un retrato del tiempo: remendada, zurcida, estirada, parchada.
La enfermedad de la madre avanzaba, y sus manos se deformaban cada año un poco más. Tenía días en los que apenas podía levantarse del catre. Había algo en sus ojos que parecía eternamente cansado, como quien ya vivió demasiado, aunque no haya vivido lo suficiente.
El Pollo, en cambio, seguía perdido en la bebida. Había momentos en que lloraba solo, con la cara hundida entre los brazos, como si dentro de sí llevara un dolor viejo. Pero jamás contó su historia. Nunca dijo si tuvo hermanos, si conoció a su padre, si alguna vez tuvo una vida distinta.
En el pueblo aprendimos a no preguntar.
El final fue tan silencioso como su vida.
Doña Nachita murió primero. Una mañana, simplemente no despertó. La encontraron acostada, tapada hasta el cuello, con una paz que pocas veces se le vio en vida. El Pollo no lloró, o quizás sí, pero hacia dentro, donde nadie lo vio.
Sin su madre, quedó más perdido que nunca. Bebía más. Dormía menos. Caminaba de aquí para allá sin rumbo, como alma en pena. El pueblo reforzó su cuidado, lo alimentó, lo acompañó… pero era como intentar retener agua entre los dedos.
Una madrugada fría de enero, lo hallaron en la banca de la plaza, recostado con la cabeza hacia un lado. Al principio pensaron que dormía. Después supieron que había seguido a su madre.
El pueblo entero acompañó el entierro. No había familia que viniera a llorarlos. No había pasado que se presentara a reclamarlos. Solo nosotros, la gente que los quiso sin condiciones.
Los enterraron juntos, uno al lado del otro, como habían llegado al pueblo.
Desde entonces, cuando se menciona al Pollo y a su madre en las sobremesas o en las pláticas de la banqueta, nadie lo hace con burla. Se les recuerda con una mezcla de cariño y resignación, como se recuerda lo inevitable, lo que la vida golpeó demasiado y aun así sobrevivió un tiempo.
Y cada que alguien nuevo llega al pueblo preguntando por ellos, siempre hay quien diga:
—El Pollo… sí, claro que lo conocimos. Aquí se quedó, y aquí se quedó su historia. Porque la gente buena, aunque sea poca cosa, siempre deja un huequito en la memoria.