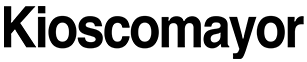Machincuepas
Rosario Segura
Lunes 8 de diciembre de 2025
La misma historia versión 2.0
Ella estaba de pie, recargada en la pared exterior de una de las salidas del centro comercial, justo donde el viento pega como si cobrara renta. Se veía cansada, pero firme, como quien ya se acostumbró a esperar en ese mismo pedazo de sombra que nunca alcanza a cubrir nada.
Cada vez que una persona se acercaba, ella daba un pasito al frente—apenas perceptible—con la esperanza de que alguien por fin se detuviera. Pero la mayoría la esquivaba con la misma destreza con la que uno esquiva a un vendedor de lo que sea, pero vendedor: mirando al horizonte como si ahí hubiera una emergencia.
Desde donde estaba estacionando el carro —batallando para no subirme a la banqueta y fingiendo que dominaba la maniobra— la veía con ese interés que da el chisme accidental. Yo no quería meterme, pero ¿cómo evitarlo?
Es naturaleza humana y la escena me jalaba la mirada como un imán.
Cuando por fin me bajé y pasé junto a ella entendí lo que estaba pasando. Era una mujer joven, sí, pero el tiempo la había tratado como a una maleta de viaje: a golpes y sin cuidado. Su vestido negro estaba tan deslavado que parecía tener recuerdos de haber sido de un color más firme, y su suéter, delgadito y viejísimo, apenas hacía la finta de que estaba ahí para el frío.
Su bolsa negra de charol raído recordaba tiempos mejores.
Con voz triste —pero ensayada, casi como si la hubiera dicho cien veces ese mismo día— me contó que estaba pidiendo dinero porque tenía un hijo en el hospital.
Según ella, la noche anterior lo habían traído muy grave desde Nogales, y ella se había venido casi sin nada, con lo que traía puesto y con dos niños más que venían en la ambulancia acompañando al enfermo. No tenía dinero para la comida de los pequeños, ni para las medicinas del mayor.
Notó mi cara, entre preocupación y confusión, así que decidió rematar mi corazón con más tragedia: su esposo no tenía trabajo, no sabían dónde dormirían, cuánto les costaría sobrevivir ahí, y que, básicamente, la vida los había aventado a la ciudad con una mano adelante y otra atrás… y la mano de adelante vacía.
Pero como vio que mi cartera seguía tan quieta como si tuviera candado, jugó su última carta. Se quitó un crucifijo del cuello, lo besó como si fuera reliquia sagrada y me dijo que era la única herencia de su difunta madre. Y que me lo daba a cambio de lo que yo pudiera darle, aunque fuera para pan y leche.
Eso sí me pegó. Sentí que, si no sacaba algo en ese momento, iba a aparecer una mano vengadora detrás de mí. Así que sintiendo que ahora por ella y mañana podía ser por mí, abrí la bolsa busqué la cartera entre todo el tilichero que traigo y saqué cien pesos. Queriendo acallar con ello la conciencia de ser una insensible ante la necesidad ajena. Ella al parecer, adivinó mis pensamientos, tomó el dinero y aun “insistió” en que me quedara con la cruz. Por supuesto, no me la quedé. Le pedí que se la pusiera de vuelta, que la cuidara, que ojalá su hijo se aliviara pronto, y seguí mi camino.
Pasaron unos seis meses cuando, en otro lugar completamente distinto, la volví a ver. Yo la reconocí al instante; ella a mí, por lo visto, no. Al pasar a su lado me detuvo con la misma historia: el hijo enfermo, los dos niños esperando en la banqueta, la necesidad, el drama… y cómo no, la famosa cruz heredada.
Cuando le dije, con mucha calma, que ya me lo había contado antes, su expresión cambió como si le hubiera arrebatado su papel protagónico. Me lanzó una mirada que, si fuera cuchillo, me dejaba fileteada. Me llamó vieja agarrada y se fue caminando, dignísima, como si yo hubiera sido la que le quedara a deber.