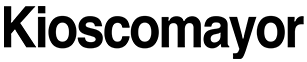Machincuepas
Rosario Segura
Martes 28 de noviembre de 2025
El herrero con alas. Crónica urbana de una fe herrumbrada
Aquí estoy, sentada frente al vacío… y no, no hablo del vacío del alma ni de la existencia. Hablo del patio interior de mi casa, que sigue tan pelón como el primer día: sin techo, sin reja y, para colmo, con diez mil pesos menos en mi cuenta. Y pensar que yo siempre me he considerado una mujer precavida, detallista, de esas que revisan tres veces la estufa antes de salir y comparan precios hasta del detergente. Pero basta un momento de confianza mal puesta para que la vida te dé una lección con sabor a óxido.
Todo empezó hace quince días, cuando decidí que ya era hora de ponerle techo al patio. Porque uno, con la lluvia, la humedad, las plantas que se pudren y el sol que raja la ropa colgada, acaba aceptando que un techito no es lujo, es necesidad. Así que me puse en modo investigadora: pregunté por aquí, por allá, a los vecinos, a las comadres, al del puesto de tacos y hasta al señor que barre la calle. Todos saben de alguien que “hace trabajos buenos, baratos y honrados”.
Porque, seamos francas, cuando una mujer sola contrata cualquier servicio —sea plomería, electricidad o herrería— parece que le ponen un letrero invisible en la frente que dice: “Engáñeme, por favor.” O te cobran el doble, o te dejan colgada, o te hacen el trabajo tan mal que al final terminas pagando dos veces.
Después de tanto preguntar, me dieron el nombre de un herrero que, según los comentarios, era una joya. “Rápido, cumplido y trabajador”, decían. Uno más hasta me aseguró: “a ese hombre nada más le faltan las alas pa’ ser un ángel”. ¡Y yo que andaba buscando un herrero, no un querubín! Pero bueno, lo busqué y lo encontré.
El hombre llegó con su libreta y su cinta métrica, y con voz entre profesional y confiada me dijo que justo estaba terminando un trabajito grande, que, si lo esperaba una semana, con gusto venía a trabajar a mi casa. Me pareció tan correcto que hasta le agradecí la formalidad, si hubiera sido de tarde les juro que café con pan le ofrezco.
Pasó la semana y, mira tú, me llamó para avisar que ya casi se desocupaba. “No se me desespere, doña”, me dijo. ¡Qué detalle! pensé. ¡Un trabajador que avisa! Eso ya era ganancia.
Y cumplió. Ni un día más ni un día menos, se presentó en mi casa con su metro, su calculadora y hasta lápiz con borrador. Empezó a medir, a hacer dibujitos en papel cuadriculado y a sacar cuentas como si estuviera diseñando el techo de la Torre Eiffel. Me enseñó su presupuesto: detallado, limpio, con cada pieza de fierro, cada kilo de yeso, cada tornillo y, por supuesto, la suma final.
No era barato, pero tampoco me pareció una locura. La verdad, ¿qué sé yo del precio del fierro o del costo de una varilla corrugada? Así que acepté.
Al día siguiente nos citamos para darle el adelanto y ahí lo vi llegar, puntualito, bañado, con camisa planchada y sonrisa de quien se sabe cumplido. Yo le dije que podía pedir el material por teléfono en la ferretería de confianza y que se lo traerían a domicilio, pero él, muy digno, me dijo:
—No, madre, eso no se puede. Hay que ir a escoger el material. A veces la cal viene volada y el yeso no pesa lo que dice el costal.
¡Mira qué profesional! pensé. Y como una ya desconfía de todo menos de lo que parece serio, le creí.
Entonces, para demostrarme que era hombre de palabra, me dejó su caja de herramientas.
—Esto es mi patrimonio —me dijo—, con esto me gano la vida y saco adelante a mi familia.
Y ahí fue donde me ganó. ¿Quién va a dudar de un hombre que deja su patrimonio en tu sala?
Le di los diez mil pesos para el material. Él se fue, prometiendo volver en un par de días.
Y yo prometiéndome y comprometiéndome a tenerle café con pan de dulce.
Pues aquí estoy, un mes después, con el patio igualito, el techo inexistente y la caja del “patrimonio familiar” en una esquina… vacía. Vacía como mi esperanza de verlo regresar.
Ya pregunté en el barrio. Nadie lo ha visto, nadie lo conoce, y la ferretería dice que hace años no vende material a ningún herrero con ese nombre. Al parecer, mi ángel herrero alzó vuelo.
Y yo, que siempre ando dando consejos de cuidado, terminé cayendo en el truco más viejo del oficio. Pero bueno, de todo se aprende:
aprendí que la fe ciega no construye techos, que los ángeles no siempre tienen alas y que, si un herrero te deja su caja de herramientas como garantía… abre la caja antes de darle el dinero.
Dicen que el hierro se forja con fuego y paciencia, pero la confianza, esa, se templa con golpes. Y aunque mi patio sigue sin techo, al menos ya tengo tema para la próxima comida con las vecinas: “¿Se acuerdan del herrero con alas? Pues voló… y me dejó con el patrimonio familiar y una lección bien soldada.”