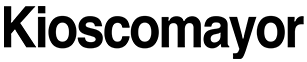Machincuepas
Rosario Segura
Sábado 4 de octubre de 2025
El susto no anda en burro anda en …
Algo que siempre me he preguntado es ¿cómo se fue formando el pueblo en el que nací?, porque de toda mi familia, la única originaria de ahí fui yo. Mis hermanas nacieron en otros pueblos, y las hermanas de mi madre, junto con ella misma, llegaron de otras partes. Su familia venía, al parecer, del centro de la República. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a Carbó y por qué a ese pueblo y no a otro? Varias veces escuché a mi madre decir que de escoger dónde vivir, hubiera preferido Magdalena o Hermosillo. Años después, el destino nos trajo a Hermosillo, y la carretera varias veces nos ha llevado a Magdalena, a pagar mandas o de pasada.
Así como a nosotros, el pueblo fue llamando a otras personas quienes, sin conocerse, sólo por compartir un mismo lugar, fueron formando una gran familia. Bastaba con ser vecinos porque, por más alejadas que estuvieran las casas, el pueblo era tan chico que todo quedaba cerca. Todos coincidían de una u otra manera, en la tienda, las mujeres, y los hombres en la cantina.
Mientras tanto, a los más chicos, la escuela nos familiarizaba, y los que estaban en edad casadera los unía el cine, la refresquería o el circo cuando llegaba anunciando sus grandes espectáculos.
Así era mi pueblo: la vida se vivía con todo y entre todos. Creo que éramos un poco inocentes o crédulos. Hoy creo que era una especie de paraíso terrenal donde, hasta lo que hoy pudiera parecer inverosímil, en el Carbó de mi infancia era una realidad.
Nuestra casa siempre estuvo por la calle Rosales, creo que por las flores que adornaban la entrada de las casas todo el año y otorgaban, en los intensos días de calor, un agradable aroma a rosas. Por esa misma calle, antes de llegar a la esquina, vivía la familia Andrade. Su corral era tan grande que colindaba en la esquina con un enorme terreno baldío, en cuyo centro lucía majestuoso un añoso árbol de palo fierro.
Pero ese árbol no era cualquier árbol. Desde tiempo inmemorial, la gente del pueblo contaba que a medianoche se aparecía una mujer vestida de negro. Nadie la había visto con claridad, pero los que juraban haberla encontrado en el camino aseguraban que no emitía ni un quejido ni una palabra; sólo caminaba implacable, siguiéndote en silencio hasta que lograste escapar o ella decidió desaparecer.
La leyenda era tan fuerte que apenas empezaba a oscurecer, propios y extraños nos atrincherábamos en nuestras casas para no toparnos con el espanto aquel. Los trasnochadores que se aventuraban por ahí decían que el susto era tal que más de uno “se les había ido la tripa”. Por suerte, la medicina del pueblo estaba a la mano: un té de albahaca o un par de dientes de ajo introducidos estratégicamente por la retaguardia hacían maravillas para aliviar el mal.
Los Andrade, cuyo patio colindaba con el baldío, también trataban de no acercarse demasiado. Era un respeto mezcla de miedo y costumbre. Pero cuando una de las hijas de la familia Andrade se casó, su padre, confiado y algo ajeno a los murmullos, cedió una parte del terreno justo enfrente del árbol donde la mujer de negro solía aparecer. Construyeron la casa con esperanza, dejando como único contacto con el baldío la ventana de uno de los cuartos, que terminó siendo usada como bodega.
La mujer de negro no era sólo un rumor ni un cuento para asustar niños. Para muchos, era una presencia constante, una sombra que parecía observar desde la penumbra, acechando en silencio. Se decía que no tenía rostro visible, sólo un vestido oscuro que se fundía con la noche, y unos ojos, que detrás del velo que cubría su cara, brillaban con un fuego frío cuando te encontraba.
Los viejos del pueblo contaban que hacía muchos años, antes de que el árbol de palo fierro se hiciera tan grande, una mujer joven vivía cerca de ahí. Era hermosa, pero su destino fue trágico. Algunos decían que perdió al amor de su vida en la milpa, otros que su esposo la engañó y la abandonó. Dolida, desapareció una noche sin dejar rastro, y desde entonces, su espíritu atrapado en el árbol vagaba por las oscuras noches.
Otros aseguraban que no era ningún espíritu triste sino una mujer de carne y hueso, vestida siempre de negro, que usaba la oscuridad para sus propios fines. Que la mujer de negro era una especie de guardiana —o verdugo— del pueblo, y que con sus apariciones desataba los secretos más profundos, los enredos y los romances furtivos.
Lo cierto es que cada vez que alguien se encontraba con ella, era imposible ignorarla. No hablaba, no pedía nada, sólo caminaba junto a su víctima, implacable, siguiéndola en silencio. Se decía que no importaba qué tan rápido intentaras alejarte, ella siempre estaba un paso atrás, esperando el momento de reclamar lo suyo.
El primer año de matrimonio de la Chelo transcurrió sin contratiempos. Con una panza de gemelos bien visible, se movía incansable entre la casa y la milpa, mientras su esposo iba y venía, tratando de sacar adelante la tierra pese a la sequía que comenzaba a azotar la región.
Pero la sequía no solo secó la tierra; también empezó a secar la paciencia y la rutina de la pareja. Los días en que el esposo llegaba a tiempo se hicieron escasos, y sus ausencias más largas y frecuentes. Sin embargo, la Chelo, entre rezos y trabajo, esperaba la llegada de su marido cada tarde.
Una noche, después de una tormenta fuerte que sorprendió a todos, el esposo no pudo regresar como de costumbre. La lluvia había hecho imposible el camino, y el tiempo pasó lento y lleno de ansiedad para la Chelo, que oraba para que nada le pasara, especialmente al cruzar el árbol del espanto.
Pasadas las altas horas de la madrugada, la mujer escuchó los cascos de un caballo. Era él, mojado, exhausto, pero vivo. Entró en casa, cambió sus ropas empapadas, y medio comió lo que le habían dejado guardado. Luego pidió que se durmiera; él “tenía que sacar unas cosas del cuarto de los tiliches”, dijo con una sonrisa cansada.
Pero aquella noche fue extraña. A pesar de que la casa estaba en calma, la Chelo no pudo dormir. Y cuando al amanecer fue a buscar a su marido, no lo encontró. La cocina estaba vacía, el patio también. Al acercarse al cuarto de los tiliches, vio la ventana abierta, la ropa mojada tirada en el suelo, y unas huellas de zapato femenino que no pertenecían a ella del otro lado del cuarto.
Nunca más volvió a ver a su esposo. El pueblo, como siempre, tejió sus propias conclusiones. Para muchos, el espanto del árbol de palo fierro se lo había llevado.
Otros, con una sonrisa cómplice, decían que el susto ese día sí andaba en tacones, y que quizá el marido encontró compañía mejor que la del miedo.
Pero en Carbó, como en todos los pueblos donde lo real y lo fantástico se entrelazan, nadie sabe con certeza qué fue lo que ocurrió esa noche. Y quizá nunca lo sabremos.
Lo que sí queda claro es que, desde entonces, la mujer de negro sigue allí, caminando silenciosa bajo las ramas retorcidas del árbol, siempre esperando, siempre observando.
Porque en Carbó, algunos miedos no desaparecen… sólo cambian de zapatos.