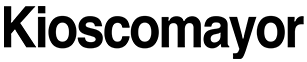Machincuepas
Rosario Segura
Lunes 22 de septiembre de 2025
El café de las cuatro
Dicen que en Sonora el café no se toma… se venera.
En mi casa, en el pueblo, como en muchas otras de por allá, el día comenzaba con el ruido del agua hirviendo y el olor que emanaba de tintineo de la talega colando el café. Era lo primero que hacía mi madre, mucho antes de que saliera el sol: ponía la cafetera en la estufa, porque la calentadera ya la había dejado lista desde la noche anterior. A los pocos minutos, ya se escuchaba el gorgoteo del hervor y ese aroma retinto que parecía anunciar que el día había empezado.
Primero, una taza en ayunas. Luego otra con el desayuno. Si llegaba visita antes de las once: café.
Y si no, a las once: el café de la media mañana. Pero el más esperado era el de las cuatro de la tarde. Ese siempre fue sagrado.
A esa hora, el pueblo, después de despertar de la siesta, se reunía sin necesidad de invitación. Las vecinas se aparecían con sus bordados en mano —manteles, fundas, limpia platos — y se sentaban en las mecedoras con tazas humeantes. Yo el recuerdo clarito: Platicaban todas al mismo tiempo y sin interrupción entre unas y otras o como se dice ahora, echaban chal tan sabroso que ni el pitido del tren, al dar la vuelta en la curva del arroyón, lograba interrumpirlas.
Ahí se enteraba uno de todo: Quién se iba a casar. Si ya había noticias del hijo que se fue a Estados Unidos. Qué pasó con el hombre que bajó del tren buscando trabajo. Era como el noticiario local, pero con más chisme y más calor de hogar.
Y fue en una de esas tardes, mientras yo jugaba entre los rosales y las higueras del jardín de mi nana, que mi mundo cambió.
Mi madre estaba tomando café en silencio, cuando de pronto, sin preámbulo ni aviso, mi nana soltó la bomba, así, como quien da una receta.
—La María Elvira deja el internado y rentará una casa y tú, Chata —le dijo, mirándola con esos ojos que no aceptaban réplica—, tienes que irte con ella. Una muchacha no puede vivir sola allá en Hermosillo dónde hay tanto peligro para que una muchacha viva sola.
Mi hermana Elvira, algunos años mayor que yo, había terminado la secundaria y, decidida a ser enfermera, se fue a la pisca de uva aquel verano. Trabajó duro para juntar el dinero del pasaje y comprarse el sueño de estudiar en la capital. Al principio todo marchaba bien: la universidad tenía un internado junto al hospital general, un espacio donde las muchachas de los pueblos podían quedarse mientras estudiaban. Pero al cambiar el rector, lo cerraron con la excusa de “falta de recursos”.
Eso no detuvo a Elvira. Ella y una amiga decidieron rentar una casa por su cuenta. Y ahí entraba mi madre.
—Tú eres la madre —le repitió mi nana—. Te toca ir a cuidarla.
Mi amá no dijo ni pío. Al terminar el café, se levantó y se fue a hacer las maletas. Esa misma noche empezó a separar lo que se iría con ella y lo que se quedaría. Entre lo que se quedaba… estaba yo.
—Deja a la Chala —dijo mi nana— casi con un desdén doloroso para mí. El año escolar ya está empezado, que lo termine aquí. Además, no tiene a qué irse, ningún negocio tiene allá. Está bien en el pueblo.
Yo no lo estaba. No podía estarlo.
Era la más chica, la única que quedaba en casa. Cuando mis hermanas mayores terminaron la secundaria, mi madre las mandó con parientes a seguir estudiando. Ella no terminó la primaria, pero siempre lo decía:
“Mis hijas sí. Mis hijas serán alguien en la vida.”
Esa semana lloré todos los días. Y todas las noches.
Le rogaba a mi madre que no me dejara.
Le decía que, si se iba, yo me iba detrás. Que me escaparía si era necesario.
Y entonces llegó el día.
El carro de mudanza estacionado afuera, dos catres, unas cajas con ropa y cobijas, platos, sartenes, cubiertos, y por supuesto: las tazas del café, la cafetera y la calentadera.
Acunado en sus brazos mi madre más llevarme a mi tenía el radio de transistores marca Philips que le había sacado en abonos al chino Alfonso y cuidaba como su mayor tesoro, pues antes que llegara la electricidad la había acompañado hasta altas horas de la noche mientras el carbón durara encendido, calentando las pesadas planchas de fierro con las que dejaba lícitos los pantalones de mezclilla que le mandaban arreglar.
Antes de salir del pueblo, hicimos una parada en casa de mi nana para pedirle la bendición.
Eran las siete de la mañana y mi nana, la hermana mayor de mi madre, ya estaba sentada en el porche con su café en mano y un cigarro en los labios.
—María, ya me voy —dijo mi madre, la voz medio quebrada.
Sin soltar la taza ni el cigarro, mi nana contestó:
—Deja por ahí la ropa de la buqui y dile que se aliste, ya casi dan la primera campanada de la escuela.
Y entonces, mi madre, sin levantar la cara, le respondió:
—La niña se va conmigo.
Yo no lo podía creer.
Ese momento… ese instante… fue mi primer gran triunfo.
Los demás llegaron después, con los años, ya en Hermosillo.
Pero ese día, mientras nos alejábamos del pueblo, sentí que el café de las cuatro ya no sabría igual sin aquellas vecinas, sin el chisme en voz baja, sin el tren pitando de fondo…
Pero también supe que una nueva historia empezaba.
Y yo, por suerte, iba dentro de ella.