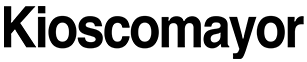Machincuepas
Rosario Segura
Jueves 28 de agosto de 2025
Las tres pasiones de Juan
Mi madre tuvo dos hermanos hombres. El segundo de arriba hacia abajo fue mi tío Guilo. A él lo mató un rayo una de aquellas tardes de agosto en que la lluvia caía como maldición, arrancando ramas, tumbando gallineros, desbordando acequias llevándose todo a su paso, Y aunque mi tío no estaba al paso, sino en la puerta de su casa, lo alcanzó la muerte vestida de centella.
Dicen que el cielo se abrió como cuchillada y que el trueno retumbó tan fuerte que hasta las gallinas brincaron del árbol donde se habían subido para no perecer ahogadas. Su cuerpo quedó tendido en el umbral, como si hubiera dado un paso hacia otro mundo.
Nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado. El olor a tierra mojada se mezcló con ese tufo extraño que deja la descarga, y desde entonces cada tormenta trae consigo el recuerdo de su partida.
El otro hermano de mi madre fue Juan, el menor, el último de la estirpe. A él la muerte lo trató con más paciencia, dejándolo vivir una larga vida, llena de trabajo y desvelos, de excesos y arrepentimientos, de silencios y carcajadas. Falleció de muerte tan “natural” como se podría esperar después de más de varios infartos (declarados en su autopsia) que en aquellos años eran raros o poco reconocidos de ahí que la muerte solía llegar siempre a deshoras, en forma de accidente o enfermedad repentina. Juan, en cambio, se fue apagando despacio, como lámpara de petróleo que consume su propia llama hasta la última brasa.
Juan se casó con Dolores Padilla, mi tía Lola, mujer recia y callada, de inteligencia práctica y temple firme. A pesar de los avatares que le tocó enfrentar, permaneció al lado de su marido hasta el que la muerte los separó. Nunca fue mujer de pleitos ni de juicios, no levantaba la voz, no reclamaba en público, parecía aceptar las cosas como venían. Solo su cuñada María, vecina toda la vida y hermana mayor de Juan, conocía sus verdaderas preocupaciones. María fue casi madre de Juan, pues cuando la suya murió de parto, ella, con apenas diez años, se hizo cargo de la familia y de las labores del rancho. Lo cuidó, lo reprendió, lo enseñó a trabajar y a obedecer, hasta que el niño travieso se volvió hombre de manos fuertes. Entre Lola y María sostenía la vida de mi tío: una lo acompañó en la casa, la otra lo sostuvo en el recuerdo.
Mi tío Juan tenía tres pasiones. La primera fue el trabajo. No había oficio que se le negara: excelente albañil, buen carpintero y, en las emergencias, hasta enterrador.
Conocía el olor de la cal recién apagada, el ardor del sol sobre la espalda, el polvo del ladrillo pegado en la piel. Era capaz de construir una mesa con cuatro tablas maltratadas o de levantar una barda con piedras disparejas y que quedara derecha. Tenía talento en las manos y orgullo en el pecho, porque sabía que su oficio era su carta de presentación en un pueblo donde todos se conocían.
La segunda pasión fueron las mujeres. Siempre hubo rumores, siempre hubo secretos a voces. Se le conocieron amores fugaces, de esos que encienden la sangre por una temporada, y uno eterno, que, aunque no se nombraba en la mesa, todos sabían que existía. La Lola, estoica, lo aguantaba todo, quizá porque su atención estaba enfocada en la crianza de seis hijos.
Entre lavar, planchar, cocinar, remendar y cuidar, apenas le quedaba tiempo para pensar en lo que Juan hacía al salir de la chamba. Ella prefería ocuparse que preocuparse.
La tercera pasión fue la bebida. Y ahí sí, Lola no disimulaba su hartazgo. Porque una cosa era llegar cansado y otra, llegar cayéndose de borracho, necio como mula, impertinente como solo él sabía ser. A decir de ella misma, “el problema no era que tomara, sino que se ponía muy pesado”. Al día siguiente, la misma Lola tenía que andarle curando la cruda: caldos calientes, café cargado, aspirinas disfrazadas en el caldo. Y él, arrepentido por unas horas, volvía a jurar que esa sería la última vez. Nunca lo fue, claro está.
A pesar de sus vicios, el pueblo lo quería. Tenía una nobleza que se notaba en la forma en que ofrecía sus manos. Nunca negaba ayuda: si alguien necesitaba levantar una pared, ahí estaba; si se moría algún vecino y no alcanzaba para el ataúd, él lo fabricaba con lo que hubiera a la mano. Y cuando estaba sobrio, su risa llenaba la mesa. Tenía una carcajada contagiosa, de esas que limpian el aire.
Su vida se fue escribiendo entre jornadas de trabajo, tardes de cantina y noches de familia. Los chamacos crecieron viendo al padre en sus dos facetas: el hombre trabajador, cumplidor, servicial, y el hombre que llegaba tambaleándose, con la camisa empapada en sudor y el aliento fuerte. Tal vez por eso ninguno de sus hijos quiso seguirle la ruta exacta, pero todos heredaron algo de él: la destreza de las manos, la franqueza en el trato, el carácter fuerte.
Con los años, el cuerpo de Juan, debido a los excesos a los que lo había sometido, empezó a cobrarle factura. Los infartos repentinos y la bebida lo fueron mermando, la fuerza de antes se volvió cansancio, las manos firmes primero empezaron a temblar, luego todo un lado quedó paralizado. Ya no levantaba bardas con la facilidad de antes, ya no cargaba tablones sin ayuda. Entonces Lola, sin decir nada, lo empezó a cuidar como quien cuida a un hijo grande. Le preparaba brebajes amargos, lo acompañaba en las noches de tos, lo cubría con la cobija cuando se quedaba dormido en la silla. Y Juan, en su silencio, entendía que aquella mujer a la que tantas veces había dejado sola era ahora la que lo sostenía.
Cuando murió, el pueblo entero lo despidió. No hubo casa que no cortara las mejores flores de su jardín para llevarlas, no hubo hombre que no contara una anécdota. “A mí me levantó la cocina”, decía uno. “Él me ayudó a enterrar a mi padre”, contaba otro. Y en medio del llanto y las oraciones, todos coincidían en que Juan había sido un hombre bueno, con sus defectos y sus demonios, pero bueno al fin.
Después de su partida, Lola quedó sola en la casa que Juan construyó para ella, acompañada solo por los recuerdos y las visitas de los hijos ya crecidos. Su silencio se hizo más profundo, como si guardara dentro la historia entera de su vida con mi tío, lo lloró en silencio, como se llora a quien se extrañará por siempre. Tal vez por eso, cuando se hablaba de él en la mesa, había una mezcla de nostalgia y de ternura, de reproche y de cariño.
Porque así era mi tío Juan: un hombre lleno de contradicciones, trabajador y parrandero, noble y necio, generoso y testarudo. Un hombre de pueblo, de esos que se forjaban a golpe de sol y de decisiones mal tomadas, pero que al final dejaban huella. Y ahora, cuando los años han pasado y la memoria se vuelve más fuerte que la realidad, su figura regresa a la mesa familiar, acompañada del recuerdo del rayo que se llevó a Guilo y del silencio que arropó a la Lola.