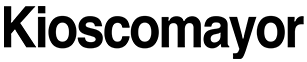Machincuepas
Rosario Segura
Miércoles 20 de agosto de 2025
La familia
Si un día me pidieran dibujar mi árbol genealógico, me saldría de pocas ramas. No porque mi familia sea pequeña, sino porque de cada uno de ellos sé apenas retazos, como esos con los que una de mis tías, mi tía Manuela, formaba preciosas colchas que adornaban sus camas, pero desconozco de donde llegaban tantos trapitos de colores, igual que no sé mucho de mis abuelos.
El padre de mi madre, mi tata Eduardo… bien a bien, no sé de dónde ni cuándo llegó. Él decía que venía del sur, pero jamás hablaba de su familia. Nunca supimos si tenía hermanos o si quedaba por allá una madre esperándolo. Era un hombre alto y correoso, de esos que parecen hechos de puro mezquite y sol.
Cuando murió, dijeron que tenía 140 años… una cifra que todavía no sé de dónde sacaron, pero que le quedaba bien, porque uno lo veía y sentía que había vivido siglos.
Su piel blanca, tostada y requemada por los soles de Sonora, contaba su propia historia. En los ojos, un verde que, según él, se había traído de los montes de su tierra, como para tener siempre un pedacito de aquellos paisajes que contrastaban con los que encontró al adentrarse en el corazón del desierto. Allí, en un rincón olvidado por Dios, levantó su casa: un rancho llamado El Veranito, donde cada lluvia era un regalo y un respiro para la tierra sedienta y quienes la habitaban.
En El Veranito nacieron todos mis tíos, los vivos y los que partieron antes de tiempo. Allí también mi madre perdió a la suya por un mal parto. Mi nana Dominga —esposa de mi tata Eduardo— era una mujer alta, de cuerpo generoso, cabellera abundante y pecas color naranja. Un frio día invernal, la muerte se cruzó en su vida y junto con el retoño que por venir sentado no tuvo la oportunidad de salir un ratito al mundo, la muerte se los llevó, dejando huérfanos a seis chamacos. La mayor, mi nana María, apenas cumplía diez años, y el más pequeño, mi tío Juan, contaba con cinco.
Cuando la madre murió, la casa quedó grande y fría. Los seis niños se miraban sin saber muy bien qué hacer, y en medio de ellos estaba la María, diez años de edad, mayor que todos, chiquita, pero con carácter. No hubo tiempo para llorar mucho; en el rancho la vida no se detiene. Los animales comen todos los días, el café no se tuesta solo, hay que hacer tortillas para lonche y el agua del pozo hay que sacarla a fuerza de brazo. Así que la María hizo lo que sabía: poner orden.
Reunió a sus hermanos junto al fogón, con la luz de la lámpara de petróleo dibujándoles las caras, y les dijo que a partir de ese día cada uno tendría su tarea. No importaba la edad: todos tendrían que arrimar el hombro. Al más grande de los hombres, mi tio guilo, le dio la labor de cuidar en los corrales las pocas vacas que la sequía les había dejado; al siguiente, acarrear agua del pozo; a otro, ayudar en la siembra; los más pequeños juntarían leña y alimentarían gallinas. Ella misma se quedaba al frente de la cocina, aprendiendo a tientas lo que había visto hacer a su madre: encender el fogón, poner a cocer frijoles, amasar la tortilla y repartir la comida de forma que alcanzara para todos.
Cada tarea no solo mantenía el rancho en pie, también les enseñaba a depender unos de otros. Si uno fallaba, todos lo resentían; si uno cumplía bien, todos lo agradecían. Así, sin saberlo, la María formó un pequeño ejército de trabajo y cariño, donde cada mano contaba.
Con el tiempo, sus sobrinas —entre ellas yo— empezamos a llamarla nana, no como un apodo, sino como un reconocimiento. Porque fue madre tres veces: la primera, de sus hermanos, la segunda, de sus hijos y luego de nosotros. Su voz, firme pero dulce, siempre llevaba ese tono de quien ha aprendido que la vida es dura, pero que con orden y cariño se sobrevive.
La vida en El Veranito se medía con el sol y la lluvia. Las mañanas olían a leña encendida y café de talega, ese que se colaba despacito mientras el viento frío de la madrugada traía el canto de los gallos. El rancho despertaba con el sonido de las puertas de madera abriéndose, los perros estirándose en la tierra tibia y las gallinas picoteando semillas.
Mi tata salía temprano, sombrero calado y machete en mano, a recorrer la tierra. Decía que la tierra no se trabaja con prisa, que hay que escucharla. A veces, en los días de más calor, se sentaba bajo un mezquite viejo, ese que parecía guardar todas las conversaciones que él no quiso contar. Allí, mientras enrollaba su cigarro o se comía el lonche, miraba lejos, como si recordara algo que nunca compartió.
Las mujeres, mientras tanto, organizaban el día. Se prendía la hornilla se hacía la masa para las tortillas grandes como los sueños de esas niñas y resistentes para las jornadas largas, y se guardaban un poco para la cena. Cuando terminando sus quehaceres tenían un tiempo jugaban, correteaban descalzos, con las rodillas raspadas y la risa suelta. La lluvia, cuando llegaba, era fiesta: la tierra la bebía con ansias y el aire se llenaba de ese olor a campo mojado que parece promesa.
Pasaron los años y cada uno de aquellos chamacos que crecieron bajo el mando de la María fue tomando su camino. Unos se quedaron en el pueblo, otros se fueron lejos, y algunos ya no volvieron más que en recuerdos. Pero, de una forma u otra, todos llevaban en la sangre la enseñanza de aquel rancho y de la niña que los sacó adelante.
A veces, en las reuniones familiares, cuando las hermanas se reunían la conversación rondaba siempre en lo mismo: “¿Te acuerdas cuando…?” Y entonces las historias empezaban a salir como si las tuvieran guardadas en una caja de madera que todos saben abrir. Se reían de las veces que el agua del pozo se secaba y había que ir hasta el ojo de agua del monte; de cuando el burro se escapaba con la carga de leña y había que perseguirlo hasta el llano; de cómo la María, sin levantar la voz, conseguía que todos hicieran lo que tenían que hacer.
Yo las escuchaba con una mezcla de asombro y ternura. Miraba a mi nana —ya con el cabello plateado y las manos marcadas por los años— sonreír sin decir mucho, como si en su interior repasara cada uno de esos días. En su mirada había algo que no se puede explicar: el orgullo silencioso de quien cumplió con su deber, y la nostalgia de lo que nunca volvió.
En esas reuniones, en la casa de mi nana, siempre había café recién colado y pan de vieja sobre la mesa, como en los tiempos del rancho. El olor llenaba la casa y parecía traer consigo la voz de mi tata Eduardo, el calor del fogón, y el murmullo de la lluvia sobre la tierra del Veranito.
Y aunque mi madre mi nana y sus hermanos ya partieron siguen vivos en nuestras conversaciones, en las manos de cada uno de nosotros que heredamos la importancia de saber trabajar, y en el corazón que aprendió que la familia se sostiene, no con grandes gestos, sino con las tareas pequeñas que todos cumplen.
Así, cada vez que decimos nana para llamar a la María, no solo nombramos a la mujer que fue, sino a la niña de diez años que un día decidió que la familia no se iba a romper. Y gracias a ella, nunca lo hizo.