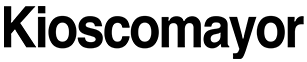Machincuepas
Rosario Segura
Lunes 4 de agosto de 2025
Lo que cayó del cielo
(2da parte)
La semana pasada les contaba sobre aquella ocasión en que, tras sacar del pozo de la Georgina a un hombre ahogado —que no era del pueblo ni de las tierras vecinas, pero aun así recibió un velorio y un entierro digno por respeto a los muertos—, todo se vio interrumpido por la llegada de un comando de militares armados hasta los dientes. Venían buscando afanosamente unas bolsitas con un polvo blanco que habían caído del cielo tras el accidente de una avioneta. Mientras intentaban descubrir su paradero, todos fuimos a dar a la cárcel, y uno por uno nos llamaron a rendir declaración hasta dar con las susodichas bolsas.
Ahí fue cuando empezaron las historias.
Uno dijo que no había visto ni oído nada, que a esas horas estaban en la milpa, regando las calabazas y cuidando que no se las robaran. Otro juró por su madre que lo que cayó lo recogieron unos hombres desconocidos en motos, y que salieron volados rumbo al norte. Otro más aseguró que lo vio todo, pero que no podía decir nada porque había hecho una manda a San Francisco de no tomar ni hablar de la gente durante un año. Hubo uno, el más borrachín del pueblo, que se levantó de su rincón y, bien orondo, declaró que las vacas de don Manuel —esas que siempre andan sueltas comiendo bolsas y cartones en el arroyo— se habían comido lo que cayó del cielo.
Mientras tanto, nosotros, de la venta, los no-interrogados, buscábamos cómo entretenernos en lo que nos tocaba. La Mirla, temiendo que les apretara el hambre y le comieran el pan de la venta, se puso a rezar en voz baja como si siguiera el rosario del muerto. La Lola, esa que todo el pueblo decía que tenía un amorío con el mecánico, se encontró un libro vaquero debajo de una banca y se puso a leerlo como si fuera la Biblia. El Juaneras, ya curtido en rejas por andar siempre borracho y buscando pleitos, se recostó y como si estuviera en hamaca empezó a explicar —muy serio él— cómo usar las manos de almohada para no torcerse el cuello.
Y yo… yo me dediqué a leer las paredes.
No era la primera vez que entraba a la comandancia —no por delincuente, sino por curiosa—, pero nunca había tenido tanto tiempo ni tanta calma para detenerme a descifrar aquellas letras raspadas con clavo, con navaja o hasta con piedra. Ahí estaba escrita la historia del pueblo, pero no la que cuentan los libros, no señor, sino la verdadera, la del alma de la gente: los amores malogrados, las traiciones entre compadres, los chismes que nadie se atrevía a decir en voz alta.
Ahí me enteré que Saraley amaba a la Sonia, y que Cruz había sido detenido no una, sino tres veces, y siempre por andar borracho en la plaza. Que el comandante era “puto” y que Cristóbal era “chivo”, también leí que las mujeres somos ingratas y pagamos mal, esa frase estaba repetida tres veces en distintas partes del muro, como si algún hombre despechado hubiera querido dejar su lamento tatuado en piedra.
Un dibujo mal hecho de una mujer voluptuosa aparecía junto a la frase: “Te amé, pero tú me pagaste con cuernos”. Y debajo, con otra letra más chiquita: “No fue conmigo, fue con tu compadre”. ¡Hasta parecía conversación!
Mientras yo me entretenía con esas paredes miadas —literal, porque olían a todo menos a tierra con cal —, los mayores seguían pasando al interrogatorio. El jefe militar ya empezaba a desesperarse. Se rascaba la cabeza, pateaba el piso como si pateara una piedra, sacaba la pistola solo para guardarla de nuevo, y maldecía entre dientes.
Fue entonces cuando le tocó el turno al Pollo.
El Pollo era un muchacho flaco y larguirucho, con ojos de becerro nervioso y lengua veloz. Nadie sabía bien de qué vivía, pero siempre andaba en la calle, hablando solo o acompañando al carnicero por un peso. A veces ayudaba a las señoras con los mandados cargando bolsas, otras simplemente se ofrecían a contar chismes a cambio de un taco. O un trago.
Cuando lo llamaron a rendir declaración, todos volteamos a ver que contaba ya que era dado a inventar historias, producto de sus loqueras. Porque si algo sabíamos todos, era que el Pollo no tenía ni un gramo de cordura, y mucho menos de filtro, decía lo que veía y lo que creía ver.
Se paró bien derecho frente al jefe militar y con una mano en el pecho y la otra levantada, dijo:
—¡Juro por mi madre, doña Nacha, que lo caído del cielo lo recogió un ejército de hormigas!
Hubo un silencio. Los soldados se quedaron quietos. El presidente municipal se tapó la cara. Yo vi que mi nana apretó el rosario como si acabara de ver al diablo.
—¿Cómo que un ejército de hormigas? —preguntó el jefe, sin saber si reír o meterle un balazo.
De esas rojas, negras, panocheras, de agua, mochomos, voladoras, chiquitas y grandotas… yo las vi, todas bien organizadas, marchando como si fueran soldados, una tras otra, llevando el polvo de las bolsitas a los frutales de la María Segura. Hasta vi cómo abrían la tierra con las patas y se metían como topos. Jurado por doña Nacha, que si miento me caiga un rayo.
Hubo una carcajada. Primero de uno, luego de otro, y al final todo el grupo se estaba riendo como si aquello fuera un circo.
—¡Este pueblo está loco! —gritó el jefe militar, con los ojos desorbitados— ¡Aquí nadie va a decir la verdad porque todos están igual de mariguanos!
Y ahí mismo, con una orden seca, mandó que bajaran al muerto de la camioneta y lo dejaran donde lo encontraron. Luego, sin decir adiós ni dar explicaciones, se subieron a sus vehículos, quemaron llanta y se fueron, dejando atrás otra vez la nube de polvo que ya parecía símbolo de su paso.
El presidente municipal, medio avergonzado y todo sacudido, nos pidió que volviéramos a nuestras casas. Pero ya era tarde para eso. Las mujeres decidieron que al difunto había que darle sepultura cristiana, como Dios manda. No iba a andar la pobre alma penando por falta de un entierro decente, y menos después de todo el drama.
Mi tío Juan, que además de ser albañil, era también el único empresario funerario del pueblo (porque hacía ataúdes de pino, cavaba fosas y ofrecía entierros completos con cruz incluida), se ofreció a preparar todo.
Y como en mi casa siempre había espacio para visitas —eso decía mi nana—, pidió que llevaran el cuerpo del hombre muerto a la sala para rezarle su último rosario. Así que, sin más, tuvimos muerto en casa.
Mi nana mandó traer flores, puso café, sacó las bancas y las sillas, hasta botes por si hacían falta asientos y ahí mismo en la cocina puso una sábana limpia sobre la mesa que, por esa noche, se convirtió en altar improvisado. Acomodaron al difunto lo mejor que pudieron, cupo bien sobre la mesa porque se apreciaba era un hombre bajo de estatura. Mi tío Juan le fabricó un ataúd de los de modelo básico —de pino barnizado con cruz al frente y colchón de borra que aportó el Caliro mecánico — y entre vecinos y parientes lo vistieron con ropa limpia que alguien donó.
No faltaron los rezos. Doña Quetita trajo su órgano portátil y empezó a tocar canciones piadosas con voz temblorosa. Se le unieron otras más y juntas armaron un pequeño coro que llenó la casa con un aire solemne y un poco triste.
El rosario se rezó completo, sin atajos. Las letanías, los misterios, los “sálvanos, Señor” y los “ten piedad de nosotros” sonaron como eco del alma del pueblo. Mi nana, como buena anfitriona, ofrecía café y galletas a los asistentes. Hubo quienes llevaron pan, otros llevaron tamales, y por ahí alguien preparó un poco de menudo, como es costumbre en los velorios largos. Ya sin muerto presente, porque se lo habían llevado al panteón, pero igual en su honor.
Desde aquel día, y por muchos años, se instituyó el Día del Hombre del Pozo. No fue decreto municipal ni apareció en los calendarios, pero la gente del pueblo lo recordaba con cariño y humor. Era una mezcla de vergüenza y orgullo: vergüenza porque nos encerraron como animales, y orgullo porque nadie se quebró, y todos, en mayor o menor medida, defendimos al muerto y nos mantuvimos firmes frente al poder.
Cada año, cuando llegaba la fecha, la gente decía: “Hoy hace tantos años que cayó el muerto al pozo”, y se contaban otra vez las historias. Que si era el que manejaba la avioneta que encontraron estrellada en el cerro Colorado. Que si era un espía. Que si lo mandó Dios como castigo o enseñanza. Y claro, nunca faltaba quien, en tono de burla o de leyenda, repetía la historia del Pollo y las hormigas, esa que se volvió casi parte del patrimonio oral del pueblo.
Los chamacos más chicos crecieron oyendo el cuento como si fuera fábula. Algunos iban a los frutales de la María Segura buscando rastros de tierra removida, o alguna bolsita enterrada. Nadie encontró nada, o al menos nadie lo dijo. El redondel quedó como zona misteriosa, donde solo los valientes se atrevían a jugar.
Con los años, muchos de los que estuvimos tras las rejas ese día nos fuimos. Algunos se fueron al norte, buscando dólares y frío. Otros, simplemente envejecieron. Pero los que quedamos nunca olvidamos aquel día en que llegaron los soldados, cuando el pueblo se llenó de miedo, se armó la trifulca y terminamos velando a un desconocido como si fuera uno de los nuestros.
Porque así es en el pueblo. Aquí se vela al que muere, aunque no se sepa de dónde vino. Se reza por su alma, aunque no sepa uno si tenía pecados. Y se entierra con cruz de madera, se brinda con café con piquete y lágrimas compartidas, porque la muerte, aunque ajena, siempre es propia.
Y claro, nunca supimos con certeza qué traían esas famosas bolsitas. Que si harina, que si azúcar especial, que si polvos mágicos del demonio. Lo que sí sé, es que nunca más volvieron los soldados, y el jefe gritón no pisó de nuevo nuestra tierra. Tal vez se dio cuenta que, en este pueblo, por muy pequeños y humildes que fuéramos, no se puede imponer el miedo tan fácil.
Yo cuando regreso al pueblo todavía paso por la comandancia a veces, y miro esas paredes. Muchas de las inscripciones siguen ahí, aunque el tiempo las ha borrado un poco. La de Saraley y Sonia ya casi no se ve. Pero hay una, escrita en letras grandes y chuecas, que aún puede leerse bien:
“Aquí todos fuimos por algo que cayó del cielo y con un muerto que no era nuestro.”
Y debajo, con letra más reciente: “Pero lo hicimos nuestro, como todo lo que el cielo nos manda.”