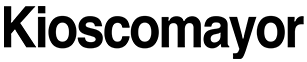Machincuepas
Rosario Segura
Jueves 24 de julio de 2025
Lo que cayó del cielo
(primera parte)
Uno de los tantos recuerdos de mi infancia que tengo bien grabados en la memoria—de esos que no se olvidan ni con los años ni con la calvicie ni con la artritis— es aquel día en que, rechinando llanta y levantando una polvareda como si fuera el mismísimo diablo el que llegaba, se plantaron tres camionetas verdes, con pintitos y relucientes, justo enfrente de nuestros ojos. Y no era una visita cualquiera, no señor. De esos camiones que solo habíamos visto en las películas de guerra, bajó un titipuchal de soldados que parecían ejotes tiernos por su vestimenta de la cabeza a los pies, y se formaron en dos filas como si fueran a rendir honores a un general de verdad.
En medio de todos ellos, salió un hombre grandote, con botas brillosas y voz de trueno, que buscaba al que mandaba en el pueblo, al presidente municipal o al comandante, o a quien tuviera suficiente cara de que mandaba algo, porque quería que se reuniera a todos los vecinos y que dijeran quién había visto unos paquetes misteriosos que se cayeron de un avión. Así, sin más ni más.
A mí me dio un susto que pa’ qué te cuento. Me fui corriendo directo a refugiarme entre las piernas de mi nana, como si fueran trincheras. Ella me abrazó suavecito, como si supiera que lo que venía no era cualquier cosa. Desde ahí, bien escondida, pude ver las caras de todos los que estaban en el patio. No eran caras de terror ni de horror como cuando se aparece la Llorona en la madrugada o se revienta el arroyón por las lluvias. No. Eran más bien caras de desconcierto, como de no entender bien qué diablos querían esos señores vestidos de verde olivo.
Lo que pasa es que justo en ese momento, en medio de todo el alboroto, teníamos un muerto fresco. Así decimos en el pueblo cuando alguien apenas acaba de estirar la pata. El difunto estaba ahí, en cuerpo presente, tendido junto a la entrada de la comandancia. Y el cuerpo de un muerto, aunque no sea ni de la familia ni del agrado, se respeta. Es ley no escrita en cualquier pueblo decente. Por eso, cuando el gritón empezó a levantar la voz como si estuviera en un cuartel, una señora se le adelantó, bien firme y plantada, y le gritó que por respeto al muerto se callara la boca, que aquí no se permitía semejante escándalo con un difunto enfrente.
Ya para entonces las rezanderas, esas señoras de edad envueltas en rebozo y rosario en mano se habían hincado junto al hombre muerto —que no parecía tan viejo ni de estas tierras, pero igual se le debía despedir con velación para empujar su camino al cielo — y comenzaron a recitar los misterios gloriosos con esa entonación que ya traen aprendida de tanto funeral. Ni los gritos del oficial pudieron callar las oraciones. Ahí estaban, como soldaditas también ellas, pidiendo con voz temblorosa: “Ruega por él”, “Dale Señor el descanso eterno”, y toda la corte celestial fue convocada pa’ llevarse al difunto.
Los militares, que venían bravos, se tuvieron que aguantar los rosarios completitos, con sus aves marías y sus padres nuestros, y no faltó quien aprovechara para meter una o dos canciones piadosas de esas que canta doña Quetita los domingos en misa de seis, con su órgano desafinado y su voz de soprano frustrada. Nada de rolas de la rocola de la cantina.
No señor. Eso sería un sacrilegio.
Mientras los dolientes —que no sabíamos si dolíamos al muerto o el miedo a los militares — pedían licencia para enterrar al difunto, comenzaron a circular versiones de cómo había terminado ese hombre en el fondo del pozo de la Georgina. Que si bajó del tren borracho, que si lo empujaron, que si andaba buscando agua, que si la Georgina misma lo empujó porque le debía un dinero. La verdad es que nadie sabía bien, pero todos tenían su versión.
Los soldados, sin importarles un comino la historia del muerto, ni los rezos, ni las lágrimas de las mujeres, hicieron a un lado a todos como si fueran fichas de dominó, y de un jalón cargaron el cadáver. Lo alzaron como quien recoge un perro atropellado de la carretera y lo aventaron sin ceremonia a la caja de uno de las picaps verdes.
¡Ahí fue donde se armó el relajo!
Como si hubieran pateado un avispero. Hombres y mujeres por igual —y hasta unos chamacos colados— se les echaron encima a los uniformados. No era por el muerto, no creas, ni porque no fuera del pueblo, ni porque lo conocieran o les debiera un favor. Era por la falta de respeto. Porque en mi pueblo hay cosas que no se hacen, y una de ellas es tratar así a un cristiano difunto, aunque haya sido borracho, ladino o de fuera. La muerte borra los pecados… o al menos eso dicen las doñitas.
Total, que los empujones no tardaron en volverse trancazos.
Y aquello que parecía funeral se convirtió en una trifulca de campeonato. El patio de la comandancia y la calle se transformaron en campo de batalla: chingadazos iban y venían como tortillas en comal. Algunos agarraban piedras, otros palos, y hasta vi a mi tía Pancha aventar una chancla como si fuera granada. Mi nana me abrazó más fuerte, metiéndome la cabeza entre el rebozo, pero por un huequito alcancé a ver cómo la Licha del güero lechero con su diminuta y frágil figura, le brinco a la espalda a un soldado gritándole que no eran bestias y que respetara a los muertos.
Pero la verdad sea dicha: los militares, con sus rifles, sus botas y su entrenamiento, no tardaron mucho en controlar la situación. Los civiles, por valientes que fueran, no tenían chance. Uno por uno fue empujado contra la pared, esposados con alambre o soga —porque ni esposas traían suficientes— y en cosa de nada, todos estábamos tras las rejas. Sí, todos. Desde los revoltosos hasta los curiosos, pasando por los que solo habían ido a ver el alboroto. Hasta la pobre Mirla, que llevaba su canasta de pan para vender en la plaza, acabó encerrada, igual que todos los demás.
Ahora sí —dijo el jefe gritón, con voz de trueno y cara de pocos amigos—, ¿quién tomó lo que cayó de la avioneta?
Y agregó, bien recio:
—¡Nadie sale de aquí hasta que diga la verdad! Y no tengo todo el día, así que más les vale cantar.
Yo, que apenas tenía unos años y que no entendía mucho de avionetas ni de paquetes, nomás me le quedé viendo. Pero como ya había oído hablar de eso antes, me acerqué al oído de mi nana y le pregunté, casi en susurro:
—Nana, ¿el señor busca las bolsitas de harina?
Mi nana, sin perder la compostura, se agachó a mi altura, me miró con ojos grandes y firmes y se llevó el dedo índice a la boca. “Shhhh”, fue todo lo que dijo, pero entendí perfecto que eso era algo que no debía contar. Y si mi nana decía que había que callar, era por algo. Ella siempre sabía más de lo que decía.
Yo me quedé con la duda —como siempre me pasaba en esa edad—: ¿por qué no decirle al señor gritón que fuimos nosotros los que encontramos las bolsitas? Si ahí mismo, en el redondel de los frutales, estaban escondidas, enterraditas, esperando a que alguien les hiciera caso. Pero, bueno, uno aprende desde chiquito que hay secretos que no se cuentan. Y ese, por lo visto, era uno.
Entonces el jefe militar mandó sacar al presidente municipal y al comandante del encierro, y después de hablar con ellos al oído —y yo vi que el comandante hasta se quitó el sombrero, no sé si por respeto o por susto—, empezaron a llamar uno por uno a los hombres del pueblo para interrogarlos.
¿Qué fue lo que dijo cada uno y que pasó con el muerto?
En la 2da parte hay más